TPP: El control del poder corporativo sobre Asia-Pacífico
El pasado 05 de octubre en Atlanta, Estados Unidos, representantes de los 12 países que son parte del Acuerdo Estratégico Transpacífico (TPP)* dieron por concluidas las negociaciones del que considerado “el tratado de libre comercio más grande del mundo”.
Por Paulina Acevedo Menanteau* (Publicado en Le Monde Diplomatique-Chile, noviembre 2015)
Junto con ello, evacuaron el texto definitivo acuerdo el que, de adoptarse, controlará el 40 por ciento del mercado de bienes y servicios a nivel mundial, incidiendo de forma directa en la calidad de vida y en los derechos humanos de 798 millones de ciudadana/os que habitan la región Asia-Pacífico.
Dada la magnitud de este mega-acuerdo comercial y su impacto, es altamente preocupante y se debe denunciar la decisión adoptada por los países involucrados, entre los cuales se encuentra Chile, de llevar adelante dichas negociaciones en completo hermetismo y con estricta reserva del texto en cuestión, el cual fue incluso denegado a un grupo de 19 congresistas chilenos que solicitaron vía moción parlamentaria conocer su contenido. De hecho, de los 30 capítulos que posee el Acuerdo, solo se han podido conocer tres de ellos gracias a filtraciones de Wikileaks.
A este secretismo sin parangón y tratativas a espaldas de la ciudadanía, se suma la irresponsabilidad del Gobierno de Chile por la negociación del texto del TPP sin contar con informes concluyentes respecto de sus eventuales beneficios para el país, más aún siendo Chile el único país que mantiene tratados bilaterales y multilaterales con los restantes once países del Acuerdo.
En efecto, en reunión sostenida a la semana siguiente del cierre de las negociaciones en Atlanta entre la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP y la Dirección Económica de la Cancillería (DIRECON), ésta reconoció que no habían realizado ni encargado ningún estudio específico para medir sus alcances durante los cinco años que han durado las negociaciones y que solo había tenido a la vista los informes de think tanks proporcionados por Estados Unidos que reportarían estos supuestos efectos beneficiosos para el país. En otras palabras, la decisión favorable de Chile respecto de un acuerdo que calificó como “histórico” se basan esencialmente en informes evacuados por el país que ha liderado este proceso y el principal interesado en que éste se cerrara a la mayor brevedad posible, antes de que comience la efervescencia por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Estados Unidos en noviembre de 2016.
En dicha reunión, en la que participó el propio director de la DIRECON, Andrés Rebolledo, el jefe del equipo negociador, Felipe Lopehandía, y parte de los negociadores temáticos del Acuerdo, se consultó además sobre las denuncias de la existencia en el texto de cláusulas de estabilización para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), otro punto que concita gran inquietud, al permitir que las empresas y corporaciones demanden directamente a los gobiernos frente a medidas, leyes o fallos judiciales que puedan atentar contra sus intereses económicos o ganancias directas, subordinando la decisión de estas controversias a un tribunal establecido por el mismo tratado, sin las necesarias garantías, imponiendo sus dictámenes por sobre otras instancias nacionales e incluso internacionales a las que los estados, trabajadores o consumidores puedan recurrir.
Lo anterior fue desmentido en principio por la máxima autoridad de la DIRECON, para luego sostener de modo ambiguo que el TPP no tenía diferencias a ese respecto con lo establecido por otros tratados económicos suscritos por Chile, que sí las contemplan. Algo que recién podrá ser despejado cuando se levanten las restricciones impuestas al acceso público al contenido del acuerdo, cuyo texto no puede ser modificado, por lo que de estar contenidas ellas implicarán una severa restricción al ejercicio de derechos, a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos. Poniendo de manifiesto el poder de las corporaciones trasnacionales para imponer sus propias reglas del juego, y lo que es más grave aún, con la aquiescencia de los gobiernos, quienes han antepuesto los intereses de las finanzas y de las grandes empresas a los de los ciudadanos.
La experiencia comparada
No obstante los tratados de libre comercio son presentados comúnmente ante la opinión pública como acuerdos que fortalecen los mercados internos y la formación de empleos, al favorecer el libre flujo de productos entre los países signatarios mediante reducciones arancelarias a la importación, tratados de nueva generación -como es por cierto el TPP- exigen a cambio de esta liberación comercial el establecimiento de reglas comunes en materia de propiedad intelectual, mediante la imposición de patentes en ámbitos tan sensibles como la salud, medioambiente o los derechos de internet, lo que al mediano y largo plazo tiene precisamente un efecto contrario en los países menos desarrollados.
Un claro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, todos países que son parte del TPP, firmado en 1992 y que entró en vigencia dos años más tarde. Como explica en un artículo reciente el economista Mark Weisbrot, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., durante las dos últimas décadas del siglo XX América Latina tuvo un crecimiento total del PIB per cápita de apenas 5,7 por ciento, en comparación con el 91,5 por ciento del periodo 1960-1980. Si bien la mayor parte de los países se recuperaron con el cambio de siglo, el crecimiento del ingreso por habitante en México fue solo de un 18,6 por ciento (1994-2014), alrededor la mitad del resto de la región, y la “tasa de pobreza de 52,3 por ciento fue casi la misma que en 1994, por lo tanto añadió 14,3 millones de personas a la población que vive debajo del umbral de la pobreza”. Evidencia de los retrocesos económicos ocasionados por el TLCAN en ese país.
Por su parte el economista francés, François Richard, advierte que estas reglas comunes prohíben a los países menos desarrollados acceder a subsidios o políticas para enfrentar su desigualdad económica, técnica e industrial respecto a naciones suscriptoras más industrializadas, desconociendo “el TPP las profundas diferencias en capacidad y la consiguiente necesidad de tratar a los países en forma diferenciada, sin exigencias de simetría o reciprocidad, […] compensando las desventajas de la nación más débil, […] de otro modo no se hace sino agrandar la brecha y reforzar la inferioridad y dependencia iniciales”. Que es la falsa ilusión con que se abren paso estos tratados, para ampliar los mercados de las corporaciones trasnacionales.
Parlamentos plebiscitarios
Tras el consenso alcanzado en Atlanta, el camino que resta para la imposición de este nefasto acuerdo es la tramitación de su texto en los respectivos congresos de los 12 países miembros, el cual no puede ser modificado ni siquiera en una coma por los parlamentarios, limitándoles a aprobar o rechazar la integralidad de su contenido. Esto los convierte en una instancia meramente plebiscitaria, donde la urgencia con la que debe ser evacuado estará otra vez en manos de los gobiernos, sin que por lo mismo puedan contar, de seguro, con tiempo suficiente para un análisis en profundidad.
Asimismo, es muy probable que no se realicen los procesos de consulta previa a pueblos indígenas que obliga el Convenio 169 de la OIT ante medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos, como ha sido la tónica en Chile pese a que este también tratado internacional se encuentra ratificado y vigente desde 2009 en el país.
Se hace por ello indispensable y urgente que las organizaciones de la sociedad civil e indígenas, así como la ciudadanía en general, se organicen para exigir un amplio rechazo del TPP por parte de sus parlamentarios. De lo contrario se consagrará el control de las corporaciones empresariales sobre el Asia-Pacífico y el secuestro de la soberanía que radica en los Pueblos.
* Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Periodista y Comunicadora en Derechos Humanos
Observatorio Ciudadano – Plataforma Chile Mejor Sin TPP





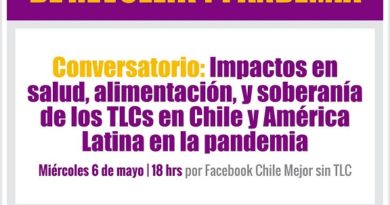

Los comentarios están cerrados.